Los búlgaros, de Gonzalo Núñez (Sr. Scott Libros) | por Gema Monlleó
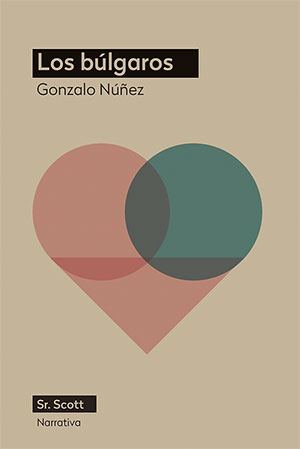
“Advirtió que su mano, como un pequeño pulpo, apretaba la carne de la señora. Ahora todo estaba decidido: él, Tomagra, ya no podía echarse atrás; pero ella, ella, ella era una esfinge.”
Los amores difíciles, Italo Calvino
Termino mi lectura de Los búlgaros de Gonzalo Núñez (Sevilla, 1983, periodista) totalmente “bulgarizada”. No, no he solicitado un cambio de nacionalidad ni estoy a punto de mudar mi lugar de residencia, pero sí me tienta escribir a la RAE para que añadan una acepción al adjetivo que indica la procedencia geográfica y al sustantivo que alude a la lengua de Bulgaria. Queridos y formales miembros de la RAE, ¿no sabéis que ahora el adjetivo búlgaro también hace referencia a un estado a medio camino entre la melancolía y el humor autoirónico que sufren (¿sufrimos?) los desencantados del amor y aun así deseantes de un plácido y definitivo flechazo?
Los búlgaros es la historia de un búlgaro que no es búlgaro y que transita por los relatos de Núñez como un multi-individuo que tan pronto está soltero como casado, tan pronto escribe como no define su oficio, tan pronto vive en el centro de Madrid como en una zona residencial de los alrededores ideal-parejas, pero siempre siente fascinación por las chicas de boina calada a la française, intenta resolver sus conflictos interiores en sus palacios de invierno, y oscila entre el existencialismo de baja intensidad y el escapismo de la cotidianeidad. Me rectifico: no, no es un conjunto de relatos (yo no suelo leer relatos), es una novela work in progress porque desde ya animo a Núñez a que siga añadiendo capítulos a su retrato de la fragilidad masculina (no confundir con masculinidad frágil) en estos nuestros tiempos no del cólera sino de la inestabilidad y la incertidumbre (social, laboral, emocional).
“Sin fantasía los escritores se reintegrarían en el mercado laboral ordinario y la nostalgia no volvería al corazón de los navegantes”, escribe el alter ego de Núñez (¿el alter ego de Núñez? sí, el alter ego de Núñez, el de su columna Prestación por desengaño) al que yo respondo que menos mal, que menos mal que la fantasía es inmortal y que menos mal que la nostalgia persiste sin naufragios. Porque es la nostalgia (no sé si de lo vivido o de lo detalladamente proyectado como por vivir) una de las emociones que flotan en este mar búlgaro de palabras y es la fantasía la que no permite que esa nostalgia devenga amargura (ese peligro objetivo constante) para el(los) protagonista(s).
El amor, el origen del amor, las formas del amor, la transformación del amor, el amor en los principios como elemento catalizador para el cambio, el cambio de rutinas (¡uins, no!, en el amor no hay rutina), el cambio de rumbo cuando lo que se desea es un cambio de vida que uno, en su unicidad, no se decide-atreve a llevar a cabo. ¿Es el amor el eje de todas las revoluciones que el(los) personaje(s) de Los búlgaros ansía (“la experiencia de la soledad y la asiduidad de la noche le habían demostrado que había sobreestimado el encanto de la soltería”)? ¿Es el desamor, por deducción aristotélica, el que mantiene su statu quo vital de frustración melancólica aderezada con toques de humor (“lo fundamental era preservar el noviazgo del cinismo, por un lado, y de la abulia, por otro”)? No hay respuesta, sólo intuiciones no empíricas.
La incomodidad contemporánea ante la precariedad laboral, la gentrificación de la ciudad, la soledad del individuo, el capitalismo de los comportamientos (el relato del coach es espectacular), abren diferentes vías en los relatos aunados por las neurosis wodyallenescas que el amor, el deseo del amor, la esperanza del amor, provocan (“por eso he decidido parar aquí, cerrar de una vez todas las opciones, amar en una sola mujer todas las posibilidades en lugar de a todas las mujeres por las posibilidades que cada una representa”). La colección de fracasos sentimentales, y digo bien fracasos cuando esquivo decir tragedias, se salvan del desconsuelo nihilista gracias al ingenio irónico de Núñez (“la cremallera sonó a guillotina”) y a la ternura desde la que narra las historias (“y, por cierto, ¿quién se muda a trozos?”). Al igual que en El tiempo de la promesa de Marina Garcés, la constante reivindicación del compromiso (aquí amoroso-sentimental) es la caja de Pandora desde la que revertir la escasez de vínculos personales, la incomunicación, el aislamiento y la inseguridad (“Vivimos entre promesas que no hacemos, y cuando no se cumplen, como no sabemos de dónde vienen, no sabemos a quién reclamar. Nos quedamos solos, con un sentimiento de fracaso no correspondido”, Anagrama, 2023).
Algunos hilos de influencias diversas recorren Los búlgaros: del ”Yo tenía una granja en África” de Isak Dinesen al “Yo tenía un apartamento en Chamberí” de Núñez, de la denominación dostoievskiana de “noches blancas” para las noches de borrachera, o del perro que homenajea al paseante de Herisau, a los pasajes de aire godardiano de La mudanza o del relato que da título al volumen (¿no tendrá(n) el(los) protagonista(s) algo de Pierrot le fou?). Italo Calvino, Antón Chéjov, Robert Walser y el ya mencionado Woody Allen se intuyen como felices padrinos de un libro que puede ser leído como la crónica sentimental de una amplia generación.
Fantasía y sofisticación (“se trataba de anegar la fantasía, de neutralizarla por saturación, o de cercarla y ordenarla como de algún modo se civiliza la floresta salvaje en un jardín inglés”), ingenuidad y elegancia, patetismo tierno (“él sintió de inmediato un rapto de cólera operística”) y crueldad en pequeñas y asumibles dosis. Todo ello baila en Los búlgaros la danza de los deseantes, la danza del romanticismo líquido, la danza de la petición a los dioses de un amor que no quiere seguir desnarrándose in aeternum.



